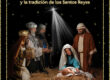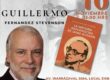Desde 1936 hasta 1945, los regímenes postgomecistas de los generales López Contreras y Medina Angarita, iniciaron un camino moderado hacia la liberalización sincera de las estructuras políticas, como marco inicial para una posterior apertura electoral, que apenas alcanzó el logro de otorgar el voto municipal a la mujer.
La transición hacia el sufragio universal correspondió a nuevos actores  políticos y al golpe militar del 18 de octubre de 1945, que amalgamó aspiraciones civiles y militares en una alianza coyuntural entre la dirigencia del partido Acción Democrática y la joven oficialidad de las Fuerzas Armadas Nacionales.
políticos y al golpe militar del 18 de octubre de 1945, que amalgamó aspiraciones civiles y militares en una alianza coyuntural entre la dirigencia del partido Acción Democrática y la joven oficialidad de las Fuerzas Armadas Nacionales.
El principal logro de entonces fue la consagración constitucional del sufragio universal pleno en la elección de los poderes públicos, incluyendo la presidencia de don Rómulo Gallegos, cuyo derrocamiento en 1948 derivaba de la hipoteca política heredada de la alianza con los sectores militares.
 La interrupción del hilo constitucional entre 1948 y 1957, representó el retorno a una situación similar a la de antes de 1936, con la novedad del predominio político de las Fuerzas Armadas Nacionales como actor principal, bajo la dirección de Pérez Jiménez, aunque con un camuflaje plebiscitario y constitucional que no pudo superar la crisis política culminada el 23 de enero de 1958, reabriendo el paso el paso a la continuidad del proceso democrático interrumpido 10 años atrás.
La interrupción del hilo constitucional entre 1948 y 1957, representó el retorno a una situación similar a la de antes de 1936, con la novedad del predominio político de las Fuerzas Armadas Nacionales como actor principal, bajo la dirección de Pérez Jiménez, aunque con un camuflaje plebiscitario y constitucional que no pudo superar la crisis política culminada el 23 de enero de 1958, reabriendo el paso el paso a la continuidad del proceso democrático interrumpido 10 años atrás.
La elección presidencial de Rómulo Betancourt y de los poderes legislativos y municipales, en un escenario democrático y plural en 1958, puso las bases para la fundación del sistema electoral democrático representativo y alternativo, en el marco de la constitución de 1961, contando con un vigoroso desarrollo y estabilidad política entre las décadas de 1960 y 1980.
Aunque con una vulnerabilidad marcada por la tendencia a un monopolio del poder y del sistema electoral por las élites bipartidistas (AD y COPEI), por la tendencia al control político-electoral por parte de entes económicos con alta capacidad de financiamiento y una incidencia militar de tendencia creciente en la logística y seguridad del sistema electoral.
 Además de la crisis económica de fondo, estos factores de vulnerabilidad incidieron en la demolición del aparato político-electoral fundado en 1958, bajo los golpes de eventos de alta complejidad como el Caracazo de 1989, los alzamientos militares de 1992 y las elecciones de 1998.
Además de la crisis económica de fondo, estos factores de vulnerabilidad incidieron en la demolición del aparato político-electoral fundado en 1958, bajo los golpes de eventos de alta complejidad como el Caracazo de 1989, los alzamientos militares de 1992 y las elecciones de 1998.
El sistema electoral venezolano vigente para 2012 obedece no solo a la dinámica constituyente de 1999, sino que está determinado por los virajes políticos que se han acentuado desde 2002, apuntando hacia una reconcentración del poder nacional con impredecibles consecuencias sobre el sistema y comportamiento electoral.
 En todo caso, las opciones representadas por la Mesa de la Unidad Democrática y la figura del presidente Hugo Chávez cuentan con un fondo de madurez arraigado en el sistema político desde 1936 como para que la crisis contemporánea sea resuelta por canales esencialmente electorales y democráticos.
En todo caso, las opciones representadas por la Mesa de la Unidad Democrática y la figura del presidente Hugo Chávez cuentan con un fondo de madurez arraigado en el sistema político desde 1936 como para que la crisis contemporánea sea resuelta por canales esencialmente electorales y democráticos.
seryhumano.com / Alberto Navas Blanco
Fuente: El Desafío de la Historia